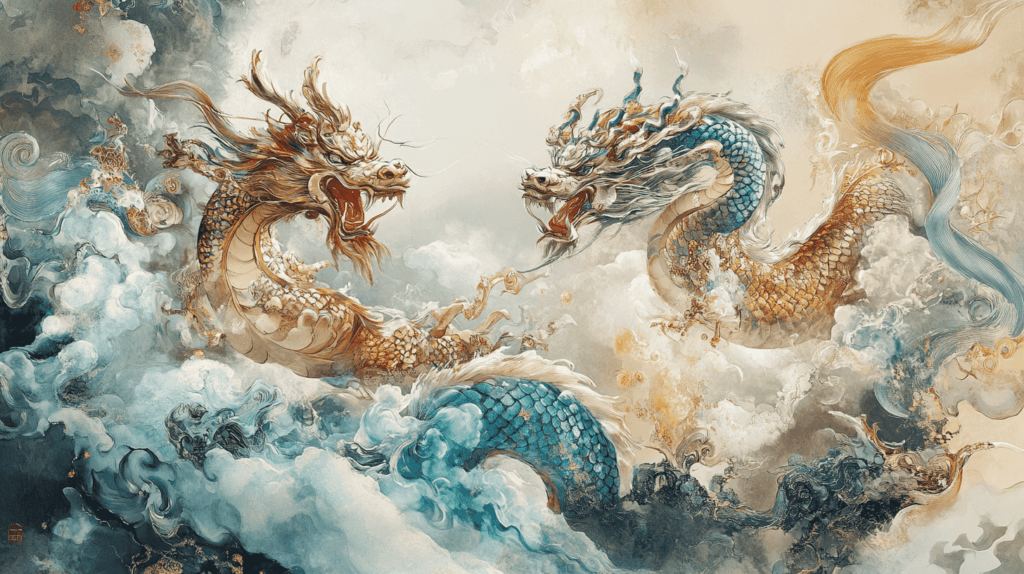Imre Kertész es una voz esencial para entender los horrores de la humanidad, habiendo sobrevivido a Auschwitz y Buchenwald. Su obra se centra en Auschwitz, visto como «el gran fracaso de Europa». Cuando recibió el Nobel, no lo esperaba ni deseaba, comparando su reacción con la de Camus, quien enfermó al recibir el premio.
Kertész sufrió tanto el nazismo como el comunismo, lo que lo convierte en una voz autorizada para exponer las opresiones de ambas ideologías. Su libro El espectador es un compendio de diarios y reflexiones que abarca desde la década de los noventa hasta 2001, justo antes de recibir el Nobel. Este volumen muestra su lucha por comprender la condición humana y la anomia moral de la modernidad.
Kertész critica la trivialización del Holocausto, especialmente en la cultura popular, y la superficialidad de la posmodernidad. Su feroz autocrítica y honestidad destacan en su obra, donde se condena a sí mismo tanto en su papel de hijo como de marido. Reconoce que la fama puede ser sinónimo de ridículo y se siente distraído de lo esencial.
Admirador de Sándor Márai, Thomas Mann, Camus y Bernhard, Kertész expresa su amor por la literatura, que lo sostuvo frente a las adversidades políticas y humanas. A pesar de la caída del Telón de Acero, siente que la vida normal lo ha sumido en un tedio paralizador para su inspiración artística.
En El espectador, Kertész describe su vida como fantasmal, sintiéndose más un observador que un participante activo. La obra se sitúa junto a sus otros conocidos diarios, como Diario de la galera y La última posada, destacando su análisis de la condición humana y las miserias de las civilizaciones.
Kertész es consciente de la «incultura absoluta» que predomina en el mundo posmoderno, y critica duramente esta visión. Su obra es un testimonio de la lucha por la supervivencia y la reflexión profunda sobre la naturaleza humana, ofreciendo una perspectiva única y valiosa sobre los abismos de la humanidad.